Contexto histórico
Como sabemos, durante la Guerra de la Independencia, Napoleón, que ya había implantado en Francia un sistema político de corte bonapartista, se eerigió como regenerador de la política española, ya que en este territorio el sistema político imperante era el propio del Antiguo Régimen. A raíz de las abdicaciones de Bayona, el emperador francés convocó en Bayona una Asamblkea de notables, especie de ficción de Asamblea constituyente que ratificaran a José I como rey de España, y a los que impuso un documento pseudo-constitucional, el Estatuto de Bayona. Este texto, producto de Maret, recibió las aportaciones e influencias de una Junta, cuya convocatoria se fijó en la Gaceta de Madrid de 24 de mayo de 1808.
Esta Junta, de composición estamental, no fue una asamblea de intelectuales, como había previsto el emperador. De hecho, quedó reducida a unos 75 miembros que para nada representaban la voluntad de los españoles. Por este motivo, el tema de la titularidad de la soberanía quedaba muy en entredicho. No había tenido lugar, ya desde el primer momento, una transferencia del poder político del monarca al pueblo, con lo que se desdibujaba su democraticidad.
Esta Junta, de composición estamental, no fue una asamblea de intelectuales, como había previsto el emperador. De hecho, quedó reducida a unos 75 miembros que para nada representaban la voluntad de los españoles. Por este motivo, el tema de la titularidad de la soberanía quedaba muy en entredicho. No había tenido lugar, ya desde el primer momento, una transferencia del poder político del monarca al pueblo, con lo que se desdibujaba su democraticidad.
El citado documento era muy similar al texto constitucional napoleónico, así como a la Constitución de Westfalia o la de Nápoles, y fue el resultado de tres proyectos diferentes.
Tuvo una muy limitada vigencia, ya que el contexto bélico impidió el ejercicio efectivo de sus principios políticos y económicos. Pero es que hasta José I dudaba de este texto, y, en cuanto pudo, intentó convocar unas Cortes constituyentes que sustituyeran este texto por otro.
Tuvo una muy limitada vigencia, ya que el contexto bélico impidió el ejercicio efectivo de sus principios políticos y económicos. Pero es que hasta José I dudaba de este texto, y, en cuanto pudo, intentó convocar unas Cortes constituyentes que sustituyeran este texto por otro.
El Estatuto de Bayona se inicia con un preámbulo en el que se manifiesta que el es el resultado del pacto entre el monarca y el pueblo, haciendo efectivo el principio de soberanía compartida, como ya se ha comentado. Por este motivo, ya no hablaríamos de Carta Otorgada, sino de constitución, pero sabemos que no puede definirse como tal porque no se gestó a raíz del debate entre los representantes de la Nación. De hecho, es una verdadera Carta Otorgada porque es el emperador, quien, haciendo uso de su soberanía, otorga este texto a los españoles, para modernizarlos política, social y económicamente.Como consecuencia, la soberanía, en su origen, estaría depositada en el monarca, quien la transfiere, aunque no del todo, a la nación.
Por otra parte, Napoleón no podía legitimar constitucionalmente su dominio sobre España (como sucedía en Francia). Por ello, optaba por defender su soberanía a partir de las «renuncias de Bayona», que para él significaban una cesión absoluta e incondicional del poder soberano. que residia tradicionalmente en el monarca. Sin embargo, entre los partidarios de Napoleón también existió una interpretación distinta: las renuncias de Bayona habían supuesto el final de la dinastía borbónica y de la soberanía real, de modo que el pueblo habría recobrado la soberanía radical o potencial (conforme las teorías neoescolásticas). al hacerse cargo de la defensa frente al inmvasor, función tradicionalmente encomendada al padre de la nación ,es decir, al rey.
Todo ello significaba reconocer dos soberanos, el Emperador (soberano actual) y el pueblo (soberano potencial o teórico), que tenían que suscribir entre sí un nuevo pacto político. Aquí podría establecerse un puente entre este concepto y el de pacto de los ilustrados franceses, pero con muchísimos matices. Éste pacto se plasmaría en una Constitución formal y escrita que en todo caso debía respetar la Constitución histórica, es decir, el entramado de relaciones socio-políticas que se había formado a lo largo de los siglos de historia española.De ahí se deduce que las reminiscencias del sistema de los Borbones eran muchas.
Todo ello significaba reconocer dos soberanos, el Emperador (soberano actual) y el pueblo (soberano potencial o teórico), que tenían que suscribir entre sí un nuevo pacto político. Aquí podría establecerse un puente entre este concepto y el de pacto de los ilustrados franceses, pero con muchísimos matices. Éste pacto se plasmaría en una Constitución formal y escrita que en todo caso debía respetar la Constitución histórica, es decir, el entramado de relaciones socio-políticas que se había formado a lo largo de los siglos de historia española.De ahí se deduce que las reminiscencias del sistema de los Borbones eran muchas.
La postura de la soberanía compartida (y, en consecuencia, del carácter pactado del Estatuto de Bayona) la esgrimieron tanto la Junta Suprema de Gobierno (órgano provisional que debía suplir al Rey en su ausencia, y que no debe confundirse con la Junta Suprema fGubernativa del Reino formada por los aquellos que se negaron a reconocer a José I, para organizar el gobierno de la nación y la resistencia contra los franceses), e incluso algunos diputados de la propia Junta de Bayona, como su Presidente (Azanza), o los diputados Angulo y Francisco Antonio Cea Bermúdez. Para todos ellos Napoleón habría convocado la Junta de Bayona en calidad de representación nacional, a fin de celebrar un nuevo pacto con el Reino; pacto que quedaría rubricado con el juramento constitucional que hiciese el Emperador.Por tanto, algunos planteaban que la Junta era legítima, y que la transferencia de parte del poder político, también.
No obstante, la tesis de la soberanía compartida fue escasamente defendida entre los afrancesados. Prácticamente todos ellos coincidieron con la idea napoleónica de soberanía real y fueron conscientes de que su participación en la Junta de Bayona no era más que una concesión graciosa del Emperador que en ningún caso le vinculaba. En esta situación, el único problema residía en que José Bonaparte ya se había proclamado soberano de España, pero el proyecto constitucional aparecía derivado de la soberanía de Napoleón.
La solución jurídica, que posteriormente se ha utilizado como la explicación del proceso, se debe al diputado Novella, quien consideraba que Napoleón había transferido la soberanía a su hermano tras las abdicaciones de Bayona, excepto el poder de elaboración constitucional, que se habría reservado para sí. En todo caso, la incoherencia teórica se solucionó finalmente en la práctica haciendo que fuese el nombre de José I, y no Napoleón, el que encabezase el Estatuto de Bayona, por más que José Bonaparte no hubiese participado para nada en la elaboración del texto.
La solución jurídica, que posteriormente se ha utilizado como la explicación del proceso, se debe al diputado Novella, quien consideraba que Napoleón había transferido la soberanía a su hermano tras las abdicaciones de Bayona, excepto el poder de elaboración constitucional, que se habría reservado para sí. En todo caso, la incoherencia teórica se solucionó finalmente en la práctica haciendo que fuese el nombre de José I, y no Napoleón, el que encabezase el Estatuto de Bayona, por más que José Bonaparte no hubiese participado para nada en la elaboración del texto.
El modelo constitucional napoleónico
El Estatuto de Bayona se sustenta sobre los pilares del constitucionalismo napoleónico, si bien dando cabida a determinadas notas españolas que Napoleón incorporó al texto a solicitud de los miembros de la Junta de Bayona.
El modelo constitucional al que más se aproximaba el Estatuto de Bayona era el de la Constitución del año VIII (13 de diciembre de 1799), según resultó modificada, en un sentido más autoritario, por en el año XII (18 de mayo de 1804), instaurando un Imperio hereditario como respuesta a las crisis externas (inicio de las hostilidades con Inglaterra) e internas (agitación realista).
La deuda del Estatuto de Bayona respecto de la Constitución del año VIII según su reforma del año XII es evidente en múltiples aspectos: así, en el orden hereditario en la figura de Napoleón y sus hermanos, con la expresa instauración de la Ley Sálica típica de la monarquía francesa tradicional de los Borbones; asimismo, se refleja en los órganos del Estado, comenzando con el propio Monarca, que en ambos casos aparecía investido con un amplio poder político soberano, mientras que la Asamblea disponía de unas competencias muy reducidas. Así, el Estatuto asumió la idea napoleónica de que las decisiones políticas correspondían al Jefe del Estado, de modo que el resto de órganos estatales (Cortes, Consejo de Estado, ministros y Senado) aparecían como meros consejos de apoyo del Rey.Por ello, y en consonancia con lo dicho anteriormente para el tema de la soberanía, ésta estaba compartida, y, además la parte que residía en las Cortes, era realmente muy reducida, lo que coloca a este texto muy a la derecha de la Constitución de 1812, si bien no es propio del Antiguo Régimen.
La deuda del Estatuto de Bayona respecto de la Constitución del año VIII según su reforma del año XII es evidente en múltiples aspectos: así, en el orden hereditario en la figura de Napoleón y sus hermanos, con la expresa instauración de la Ley Sálica típica de la monarquía francesa tradicional de los Borbones; asimismo, se refleja en los órganos del Estado, comenzando con el propio Monarca, que en ambos casos aparecía investido con un amplio poder político soberano, mientras que la Asamblea disponía de unas competencias muy reducidas. Así, el Estatuto asumió la idea napoleónica de que las decisiones políticas correspondían al Jefe del Estado, de modo que el resto de órganos estatales (Cortes, Consejo de Estado, ministros y Senado) aparecían como meros consejos de apoyo del Rey.Por ello, y en consonancia con lo dicho anteriormente para el tema de la soberanía, ésta estaba compartida, y, además la parte que residía en las Cortes, era realmente muy reducida, lo que coloca a este texto muy a la derecha de la Constitución de 1812, si bien no es propio del Antiguo Régimen.
La adscripción al modelo napoleónico resultó levemente modulada por la intervención de la Junta de Bayona cuyas observaciones fueron parcialmente atendidas por Napoleón a fin de dar al texto definitivo un sesgo más acorde con las instituciones españolas y con las pretensiones de sus élites intelectuales afrancesadas. Según ya se ha señalado, la convocatoria de la Junta de Bayona apenas logró reunir a un grupo poco significativo de personalidades, si bien autores como Jovellanos o Blanco White consideraban que entre los partidarios de la causa francesa no faltaban grandes hombres de Estado.
Gran parte de estos afrancesados habían integrado el grupo del Despotismo Ilustrado durante el reinado de Carlos III, formándose a partir de las teorías del iusnaturalismo racionalista (especialmente de intelectuales como Wolff, Pufendorf, Domat, Heineccio y Burlamaqui) y de las teorías económicas de la fisiocracia (de Mirabeau a Quesnay, Mercier de la Rivière y Turgot).
Los ilustrados españoles, defraudados ante la política de Carlos IV y de Godoy, habían visto en Napoleón y su hermano José I los reformadores capaces de racionalizar y modernizar la Administración Pública española. Políticamente, estos intelectuales (entre los que se hallaban políticos como Cabarrús, economistas como Vicente Alcalá Galiano y penalistas como Manuel de Lardizábal y Uribe) defendían una Monarquía fuerte, donde residiía gran parte de la soberanía, asistida por Consejos, y que llevase a cabo una actividad de fomento de la riqueza nacional, de modo que no es de extrañar su adscripción a la oferta regeneradora de Napoleón.
Los ilustrados españoles, defraudados ante la política de Carlos IV y de Godoy, habían visto en Napoleón y su hermano José I los reformadores capaces de racionalizar y modernizar la Administración Pública española. Políticamente, estos intelectuales (entre los que se hallaban políticos como Cabarrús, economistas como Vicente Alcalá Galiano y penalistas como Manuel de Lardizábal y Uribe) defendían una Monarquía fuerte, donde residiía gran parte de la soberanía, asistida por Consejos, y que llevase a cabo una actividad de fomento de la riqueza nacional, de modo que no es de extrañar su adscripción a la oferta regeneradora de Napoleón.
Sin embargo, y frente a lo que habitualmente se considera, entre los afrancesados había otras tendencias distintas a las del Despotismo Ilustrado. En la Junta de Bayona concurrieron partidarios del absolutismo teocrático, como Andurriaga, realistas defensores del equilibrio constitucional a imitación del sistema británico, como Luis Marcelino Pereyra, y, en fin, liberales, como el Abate Marchena, famoso por sus ataques a las Cortes de Cádiz.
Todas estas tendencias políticas se consideraban amparadas por la polivalente figura de Napoleón: los absolutistas teocráticos, consideraban que Napoleón era el legítimo Rey de España a raíz de las abdicaciones de Bayona; los realistas, partían de una idea de soberanía compartida que percibían en la convocatoria de la Junta de Bayona; y, en fin, los liberales, veían en Bonaparte el último rellano de la Revolución Francesa, ya en flagrante reflujo, y en cuya cultura política se habían formado.
Todas estas tendencias políticas se consideraban amparadas por la polivalente figura de Napoleón: los absolutistas teocráticos, consideraban que Napoleón era el legítimo Rey de España a raíz de las abdicaciones de Bayona; los realistas, partían de una idea de soberanía compartida que percibían en la convocatoria de la Junta de Bayona; y, en fin, los liberales, veían en Bonaparte el último rellano de la Revolución Francesa, ya en flagrante reflujo, y en cuya cultura política se habían formado.
Los diputados realistas fueron quienes mostraron más empeño en que el Estatuto de Bayona tuviese un carácter menos autoritario de lo que pretendía Napoleón. A ellos se debió la propuesta de que las Cortes tuvieran funciones propias de una asamblea legislativa, más que de un mero consejo del Rey; y a ellos se debió también el intento de que los ministros asumieran una mayor responsabilidad ante el Parlamento y los tribunales, así como la pretensión de instaurar una Alta Corte de Justicia que enjuiciase los grandes delitos cometidos por los funcionarios públicos. Con ello, los realistas afrancesados trataban que el Estatuto de Bayona afianzase una balanced constitution semejante a la inglesa, en que el Monarca tuviese un poder equilibrado con el Parlamento. Alguna de estas aspiraciones llegaron a convertirse en realidad, pero en todo caso Napoleón rechazó cualquier intento de reforma que supusiese una merma material de sus funciones constitucionales.
El Rey
El Estatuto contenía un sistema político autoritario, en el que el Rey aparecía como el auténtico director de la política estatal: las facultades del Rey no eran las que el texto determinase expresamente, sino todas aquellas que no hubiesen sido objeto de renuncia explícita. Esto explica por qué el Estatuto de Bayona carece de un título específico dedicado a regular las facultades del Monarca.
Sin embargo, a lo largo del texto constitucional se mencionan de manera dispersa algunas potestades del Rey, entremezcladas en la definición de las facultades de otros órganos políticos, en las que el Jefe del Estado acababa participando directamente. La autoridad del Rey no sólo comprendía la facultad de dictar reglamentos, sino que acababa convirtiéndolo incluso en auténtico titular de la facultad legislativa. Disponía de la iniciativa y sanción de unas leyes de las que expresamente decía el Estatuto que eran «decretos del Rey». Por otra parte, gozaba de la potestad (con el único requisito de la consulta al Consejo de Estado) de dictar normas con rango de ley en los recesos de las Cortes. Finalmente, le correspondía el desarrollo normativo de la Constitución, que sólo entraría en vigor a partir de decretos y edictos del Rey.Sin embargo, es cierto que en el texto existe la obligación regia de jurar respeto a la Constitución. No obstante, este límite era más ficticio que real, pues siendo el Estatuto de Bayona norma emanada del propio Rey, acababa siendo disponible a su voluntad. De hecho, el propio poder de reforma constitucional quedaba en manos del Rey, ya que las Cortes sólo intervenían en el proceso de enmienda con carácter «deliberativo».
A fin de ejercer sus competencias constitucionales el Rey se apoyaba en Secretarios del Despacho, ministros que no eran más que meros agentes ejecutivos sujetos a una estricta responsabilidad por el cumplimiento de las leyes y de las órdenes del Rey. El Estatuto de Bayona no recogía expresamente la figura del Gobierno, de modo que los ministros se consideraban autónomos en sus funciones, hasta el punto de rechazarse expresamente la figura del Jefe del Gobierno al indicar en su Artículo 30 que no habría ninguna preferencia entre los ministros. Sin embargo, durante el breve período en que duró el gobierno de José I la práctica alteró esta regulación constitucional.
No obstante, a causa de la falta de normativa que regulara su funcionamiento, el poder ejecutivo sufrió un posible solapamiento con un órgano típicamente napoleónico: el Consejo de Estado, de naturaleza meramente consultiva. La confusión de funciones entre ambos órganos, que también se apreció en las Cortes de Cádiz (cuya constitución preveía también la existencia de un Consejo de Estado, aunque diferente), era la lógica consecuencia de interpretar que los Secretarios del Despacho no eran auténticos ministros, sino órganos de apoyo del Rey. Así las cosas, no era aventurado pensar que el Monarca consultase decisiones con estos funcionarios, relegando o duplicando las tareas propias de su cuerpo consultivo nato, el Consejo de Estado.
A pesar de su carácter autoritario, el Estatuto de Bayona reconocía una serie de libertades dispersas por su articulado, entre las que destacan la libertad de imprenta, la libertad personal, la igualdad (de fueros, contributiva y la supresión de privilegios), la inviolabilidad del domicilio y la promoción funcionarial conforme a los principios de mérito y capacidad. Con ello se rompía con la arbitrariedad del Antiguo Régimen, la diferenciación según la cuna, los privilegios... es decir, con estos principios se introducían elementos de la revolución francesa, y del pensamiento ilustrado, que justificaban la adscripción de muchos ilustrados espñaoles a la causa de José I. Este reconocimiento de libertades satisfacía a los integrantes de la Junta de Bayona, y daba al texto español un talante más liberal que otros documentos napoleónicos, como los de Westfalia y Nápoles.Por ello, asistimos a una verdadera revolución social y económica que posiciona este sistema más a la izquierda que el Antiguo Régimen.
De estas libertades, el Estatuto prestaba especial atención a la libertad personal y a la libertad de imprenta, estableciendo una garantía orgánica a través del Senado. Esta institución no debe confundirnos, ya que no es el Senado colegislador de otros textos constitucionales, sino una simpel tutela constitucional, en la línea del pensamiento de Sièyes. No obstante, es interesante destacar que el hecho de que fuera de designación real, nos induce a pensar en una soberanía compartida. Se trataba, por tanto, de una institución fundamentalmente constitucional, que procedía de la decisión del monarca, y no de la voluntad de la Nación. En concreto, asumía funciones que incidían tanto sobre la validez constitucional (anulación de las operaciones inconstitucionales de las juntas de elección), como sobre su eficacia (suspensión de la eficacia constitucional), aunque ambos cometidos requerían del concurso del Monarca. Así pues, el Senado acababa convirtiéndose también en un órgano consultivo del Rey.
Sin embargo, entre las funciones más relevantes de este órgano destaca la tutela de las libertades personal y de imprenta, que no eran totales, para cuyo fin se estructuraba en dos Juntas (Junta Senatoria de Libertad Individual y Junta Senatoria de Libertad de Imprenta), si bien la segunda retrasaría sus funciones al menos hasta 1815, momento en que, según el propio Estatuto, debía regularse legalmente la libertad de imprenta. En principio, la previsión constitucional de las Juntas era del agrado de los afrancesados, aunque Manuel de Lardizábal, reputado penalista, introdujo algunas observaciones sobre los plazos procesales que finalmente no se recogieron.
Las tareas fiscalizadoras del Senado alcanzaban a los ministros, principales obstáculos de las libertades mencionadas, puesto que siempre parecía previsible que estos funcionarios fuesen los encargados de ordenar la censura y las detenciones arbitrarias. En este punto, el Estatuto pretendía ser una salvaguardia contra el despotismo ministerial que tanto temían los integrantes de la Asamblea de Bayona. Sin embargo, el papel consultivo del Senado también quedaba manifiesto en esta labor fiscalizadora, puesto que, de no revocar el ministro requerido el acto contrario al interés del Estado, la decisión que debía adoptarse correspondía al propio Monarca, con el concurso de otro órgano colegiado, también llamado «Junta». Napoleón no tenía ninguna intención, pues, de que el Senado pudiese realmente ser un dique contra la arbitrariedad de sus ministros, y él mismo así lo había reconocido en relación con el mismo órgano que contemplaba la Constitución del año VIII, según su modificación por el Senado-Consulto del año XII.
Las Cortes (órgano de composición estamental) también eran, aparentemente, un órgano llamado a tutelar los derechos y libertades. Ello no obstante, el Estatuto diseñó un Parlamento sumamente débil, incapaz de hacer sombra al Monarca. Obviamente esta era la intención del Emperador, como muestra bien a las claras el hecho de que las Cortes se hallen reguladas en el Título IX, a continuación no sólo de la regulación del Rey, sino de los Ministros, el Consejo de Estado y el Senado. Precisamente la mayor pugna de la Junta de Bayona con Napoleón consistió en tratar de incrementar las facultades de las Cortes, a fin de convertirlo en un auténtico Parlamento.
Esta actitud afrancesada es claramente comprensible si se atiende al prestigio que tuvieron las Cortes desde finales del siglo XVIII y, sobretodo, durante la Guerra de la Independencia. Napoleón era consciente de ello, y por tal circunstancia había señalado que reuniría de nuevo a este tradicional órgano. Los afrancesados cifraron el peso de su propaganda pro-napoleónica en esta propuesta del Emperador, en especial aquellos que tenían un talante más liberal, o quienes postulaban la idea de soberanía compartida. Quizás el más claro ejemplo se halla en Marchena, quien sorprendentemente en una arenga contra los contrarios al régimen de José I, trató de mostrar que las Cortes del Estatuto de Bayona sobrepasaban en poder a las que regulaba la Constitución de Cádiz, que, según su perspectiva, no pasaban de ser «el juguete del gobierno de la Regencia».
Dentro de la Junta de Bayona el sector afrancesado «realista» fue el que hizo más hincapié en potenciar los cometidos de las Cortes. Este sector partía de la idea de equilibrio constitucional, tomada a partir de la imagen de Gran Bretaña que habían recibido de los principales comentaristas del sistema político de la Isla, como Montesquieu, De Lolme o Blackstone. Para lograr este equilibrio era menester, por tanto, que las Cortes asumieran importantes cometidos que pudieran contrapesar las amplias facultades de que disponía el Monarca. La libertad del pueblo, pendía de este equilibrio constitucional.
La primera pugna se planteó respecto de la facultad regia para convocar, suspender y disolver la Asamblea a su libre albedrío, si bien respecto de la convocatoria se señalaba expresamente que ésta debía realizarse al menos cada tres años (Artículo 76). En este punto, los diputados de la Junta realizaron quizás las propuestas más osadas de cuantas realizaron a Napoleón. Así, el diputado Pereyra consideraba que la facultad regia de disolver ad libitum el Parlamento acababa convirtiendo a éste en un órgano estéril, de modo que proponía que no pudiera ejercer tal prerrogativa hasta que las Cortes llevasen ocho o más días de sesión. Respecto de la libertad regia para convocar a las Cortes las observaciones de los afrancesados fueron más abundantes; algo perfectamente lógico, si se tiene en cuenta que cifraban los males de la nación en la práctica abusiva de los Austrias de no convocar el Parlamento. Colón y Lardizábal consideraban que la previsión constitucional de convocatoria trienal era insuficiente si no se complementaba con la regulación de las medidas que debían adoptarse si la convocatoria no tenía lugar. Una observación que ponía en duda las buenas intenciones de la dinastía Bonaparte.
Para Vicente Alcalá Galiano (tío de uno de los más relevantes liberales de la primera mitad del siglo XIX español, Antonio Alcalá Galiano) el límite al Monarca en lo relativo a la convocatoria derivaría de la necesidad que tenía el Rey de contar con la voluntad de las Cortes para obtener ingresos. Otros diputados, sin embargo, no fueron tan confiados, y propusieron nada menos que la exigencia de algún tipo de responsabilidad para el caso de que la reunión de Cortes no se hiciese efectiva. Pedro de Isla proponía una «responsabilidad ante la opinión pública», indicando que en esas situaciones se hiciese público a los Ayuntamientos la negativa del Rey, de modo que la presión pública acabase por convencerlo de la conveniencia de reunir el Parlamento. La postura de Pedro de Isla muestra un marcado radicalismo, puesto que podía interpretarse como una velada legitimación del derecho de resistencia, de tan honda raigambre en la filosofía neoescolástica española, de Juan de Mariana a Francisco de Vitoria, entre otros muchos.
Luis Marcelino Pereyra, por su parte, propuso una responsabilidad ministerial; concretamente debía exigirse la destitución automática del ministro encargado de expedir la orden de convocatoria. En este caso, se responsabilizaba al ministro no ya de un acto regio refrendado (lo que sería lógico si se seguían las cláusulas de Gran Bretaña, King can do no wrong y King can not act alone), sino de una omisión del Rey.
Las propuestas de estos diputados cayeron en el vacío, puesto que Napoleón no podía admitir unas propuestas que supusieran un verdadero obstáculo al poder de la Corona. No obstante, los realistas afrancesados volvieron a buscar el equilibrio constitucional tratando que las funciones legislativas, tributarias y de control de las Cortes no fuesen tan pobres como pretendía el proyecto constitucional que se sometía a su examen.
En efecto, el proyecto del Estatuto establecía que las Cortes «deliberarían» sobre los proyectos de ley presentados por el Monarca. Con tal previsión se cercenaba la facultad de iniciativa legislativa de las Cortes y, a la par, se convertía a éstas en una mera cámara de reflexión, o incluso un mero órgano consultivo no muy diferente del Consejo de Estado. Diputados como Cristóbal de Góngora solicitaron expresamente el poder de iniciativa legislativa de las Cortes, en tanto que Arribas, Gómez Hermosilla y Angulo solicitaron que al menos se permitiese al Parlamento ejercer un derecho de petición al Rey. Aunque no lograron este objetivo, al menos sí consiguieron que el carácter meramente «deliberativo» de las Cortes se corrigiese. La lectura del Artículo del proyecto que limitaba en ese punto a la Asamblea fue objeto de un rechazo generalizado, y de las quejas particulares de Alcalá Galiano y Cristóbal de Góngora. Tal oposición debió convencer a Napoleón de la conveniencia de alterar el precepto, de modo que la redacción final establecía que las Cortes no sólo deliberarían sobre las leyes, sino que también las aprobarían (Artículo 86), aunque, como ya se ha dicho, no perdieron su naturaleza de «órdenes del Rey», expedidas «oídas las Cortes». Pero en todo caso, este fue uno de los grandes triunfos de los realistas de la Junta de Bayona, y un logro que no se halla en las Constituciones de Westfalia (Título VI, Artículo 25) y Nápoles (Título VIII, Artículo 30).
Pero este éxito de los afrancesados realistas fue aislado: es cierto que habían logrado que la ley, fuente destinada a regular en su más alto nivel las libertades individuales, requiriese del consentimiento de las Cortes, pero no consiguieron que éstas pudiesen ejercer a posteriori un control efectivo sobre el Ejecutivo a fin de garantizar las propias leyes y las libertades subjetivas. Las quejas que planteasen las Cortes, como las del Senado, eran decididas por el Monarca conjuntamente con un órgano consultivo («Comisión») reunido a tal efecto. A las Cortes ni tan siquiera les quedaba el recurso de buscar la responsabilidad ante la opinión pública, ya que la comunicación Parlamento/sociedad se hallaba ocluida al establecerse expresamente el secreto de las deliberaciones parlamentarias.
Los afrancesados realistas trataron sin éxito que las Cortes pudiesen residenciar a los ministros a través de un juicio en el que la Asamblea acusara y el enjuiciamiento correspondiese a un Alta Corte Real. Este último órgano, que no se había recogido en ninguno de los tres proyectos constitucionales, representaba entre los realistas la última pieza de garantía orgánica de las libertades. El Emperador admitió la presencia de este órgano judicial, que tenía un reflejo en el constitucionalismo napoleónico, pero no consintió en que decidiese los juicios de acusación contra los ministros. Por tal circunstancia, la Alta Corte quedó reducida en el texto definitivo a una instancia judicial encargada de conocer de los delitos privados de altos cargos, pero no de la responsabilidad por delitos «políticos».


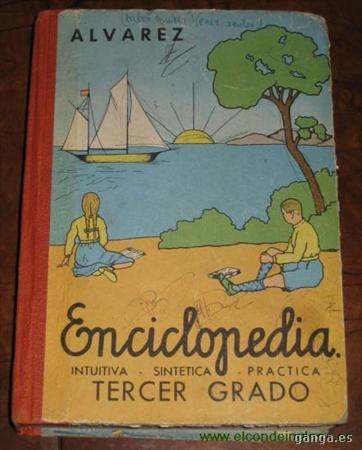













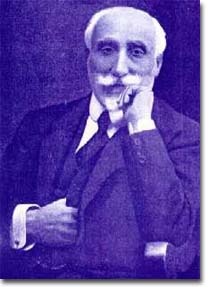





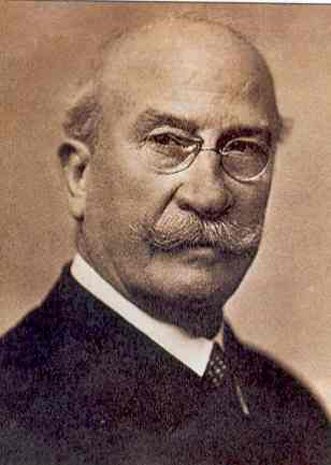

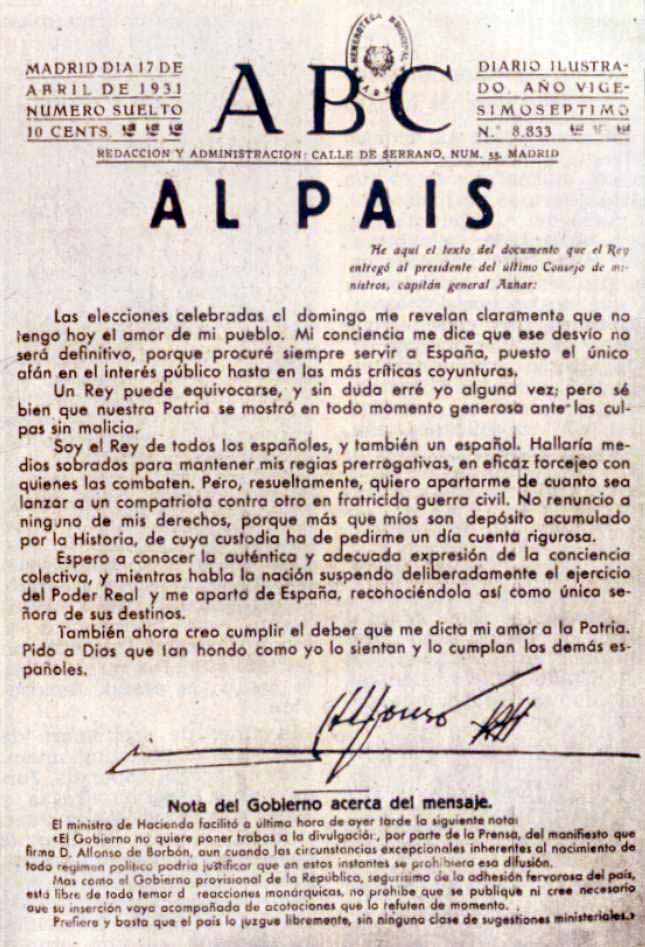








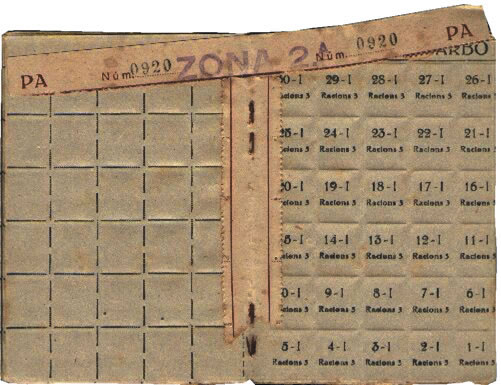
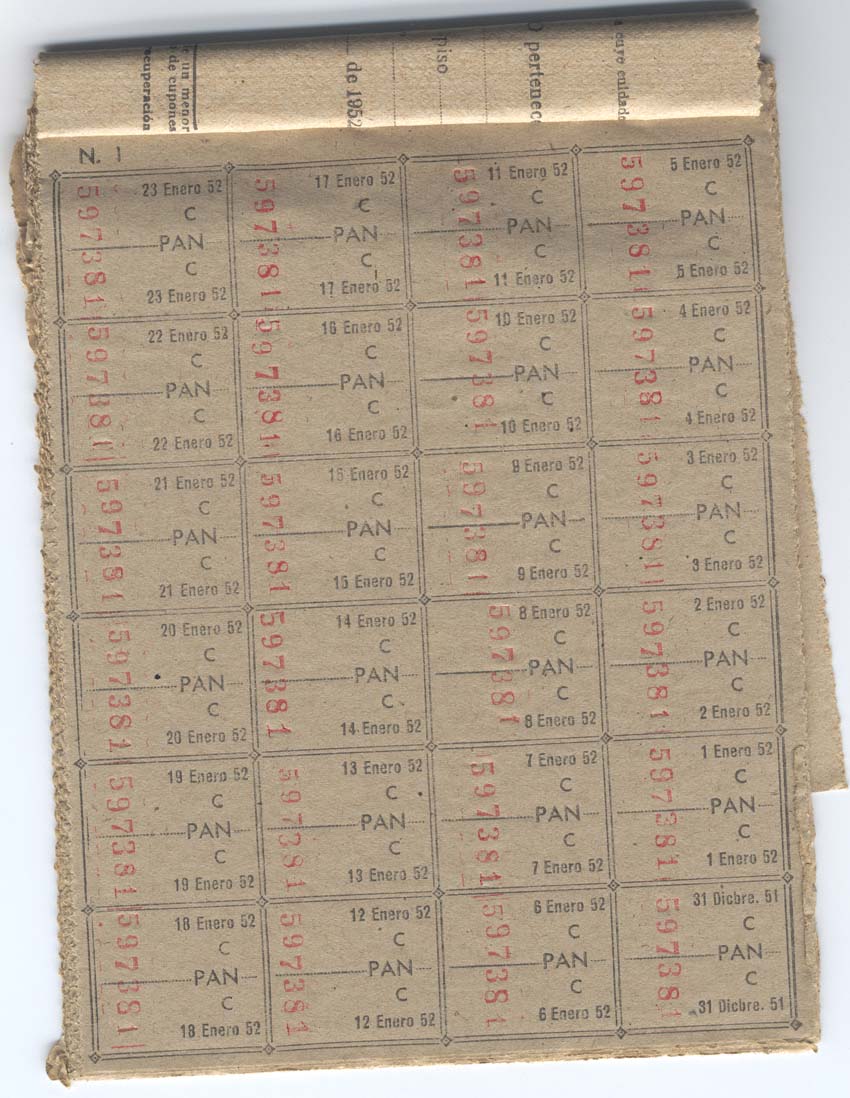

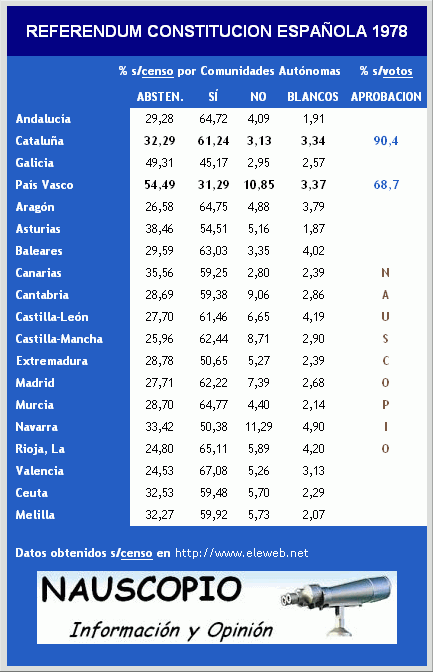





No hay comentarios:
Publicar un comentario